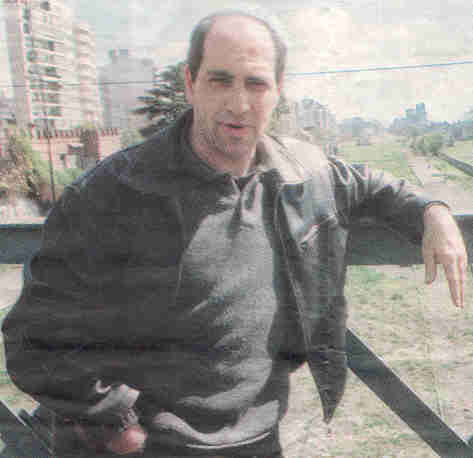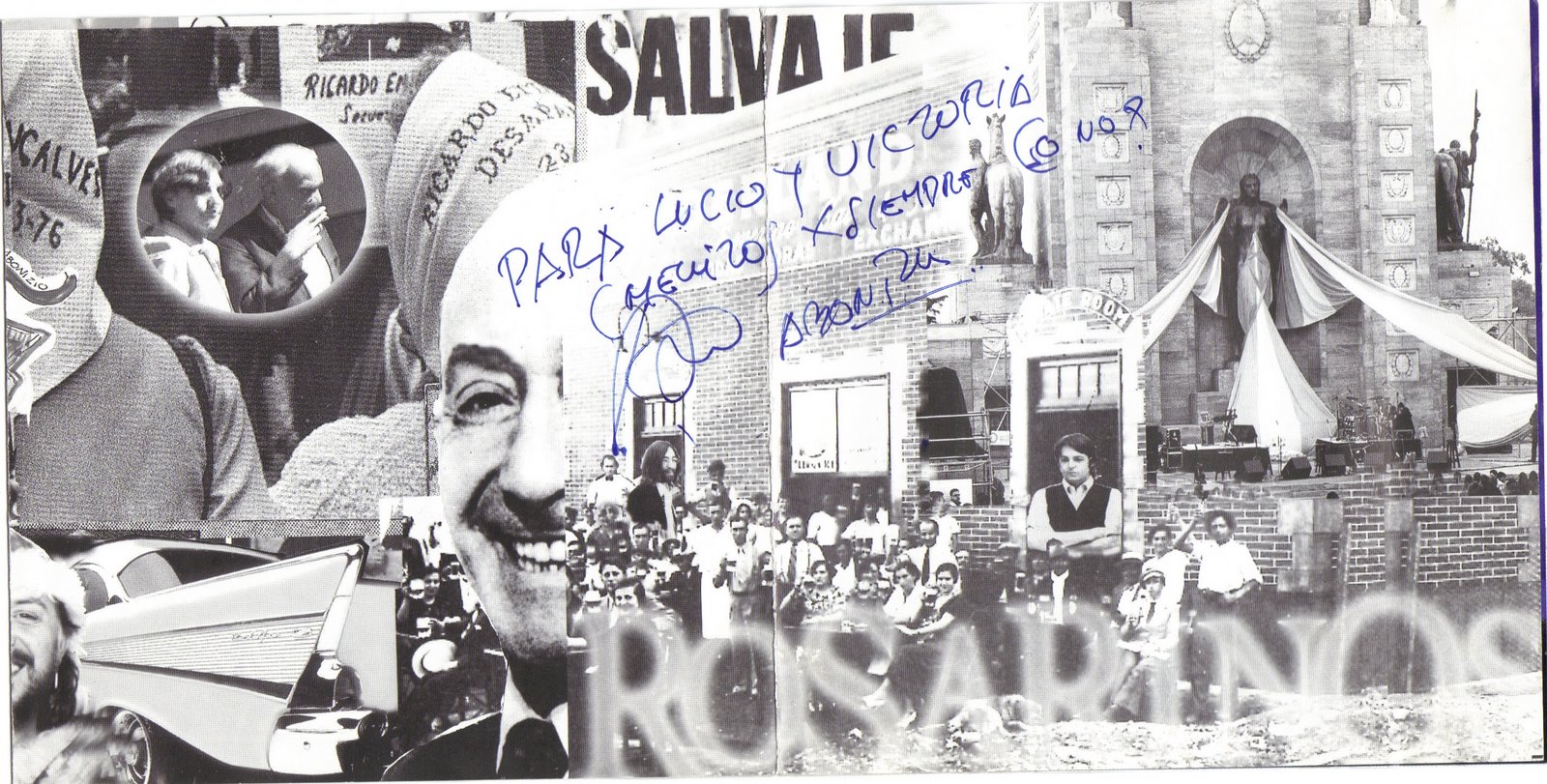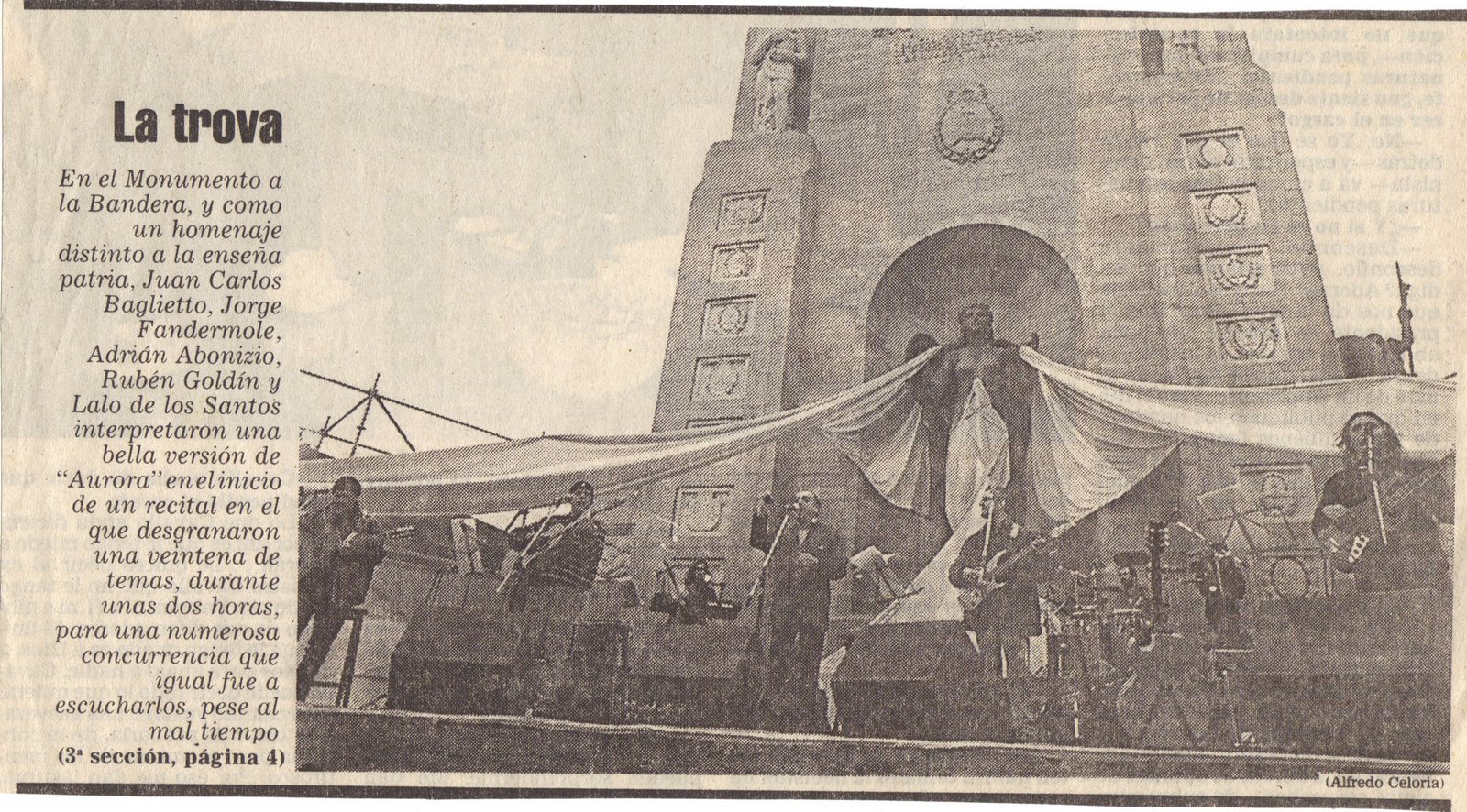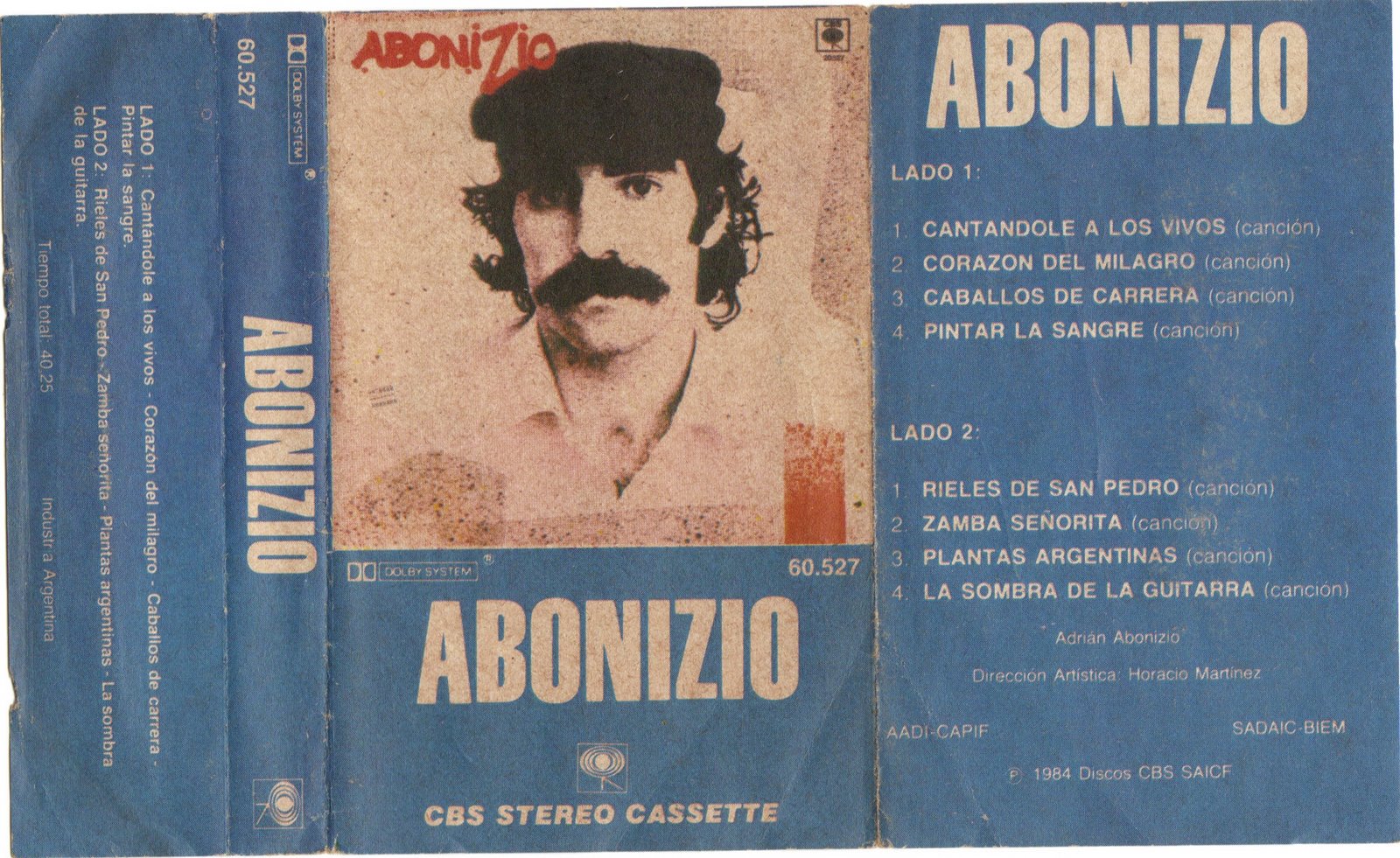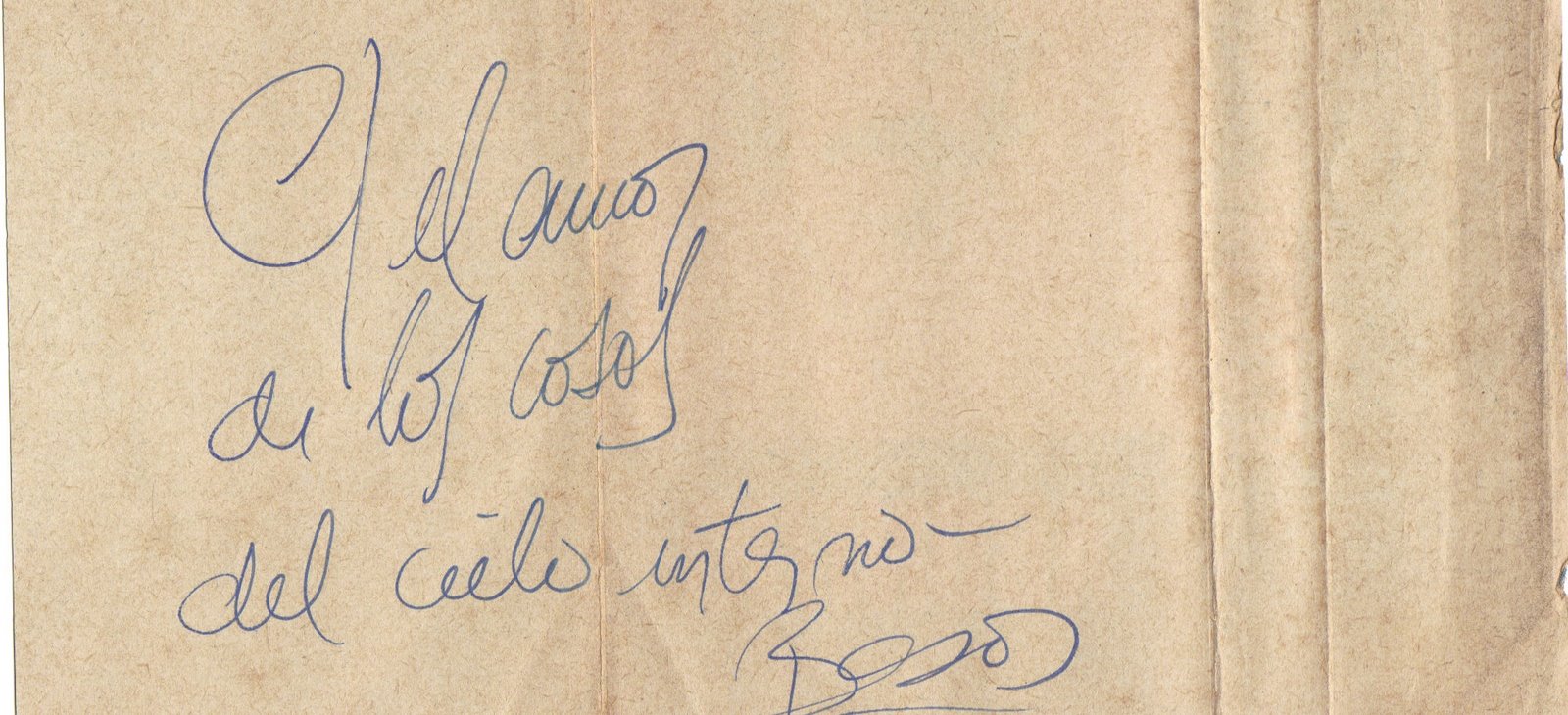Culpemos a los otros jueves, 11 de noviembre de 2004
Hablemos de quienes hacen de su vidas un ejercicio práctico: echar la culpa a los demás de todo, sin reparar en gastos. La viga en el ojo propio. Pero un ojo de aire culto, responsable, único. Empiezan por algo grande y frondoso: nuestro país. Ellos han leído, están muy informados y se creen librepensadores. Saben del granero del mundo y del faro de América. Todo junto mezclado y en conserva. Eramos ricos y se acabó el queso, luego nos endeudamos, dilapidamos la herencia y nos rendimos ante la banca apátrida internacional. ¿Quién propició todo esto? Ellos son inocentes. Han nacido en una familia de inmigrantes enaltecidos por la prosa libertaria. Tienen un pasado obrero, un alma comunista, un origen barrero. Ellos han aprendido la historia. Juzgan con dedo acusador a los políticos y a los militares, incluidos el general Perón y la Evita capitana. Ah, si el pueblo comprendiera, se dicen. Esos desprotegidos en la estafa; los de felicidad escamoteada, los hermanados en solidaridad, los unidos del sur a quienes violaron en el cuarto oscuro. Y hablan del pueblo argentino tan conmovidos como turistas perpetuos. Algún día se liberarán, deducen. Mientras, omiten el pago en término y las reuniones sindicales en su empresita. Atormentados por una pena dulce se rasgan el pecho, lloran en los altares de sus amantes, en los confesionarios psicológicos y hacen de esta dramaturgia un buen libreto. Leen a Benedetti, se conmueven con la sensiblería arrogante de Sábato, escuchan a Víctor Heredia o a Silvio Rodríguez, se orinan por Cuba y, finalmente, luego de un paso fugaz por acuerdos, alianzas y alguna presidencia de mesa, en rencorosa resignación por haberlo intentado todo se dedican a lo suyo. Envidian a los combatientes de Sierra Maestra, pero ellos lo hubieran hecho mejor. Los desaparecidos fueron muy valientes, pero les faltó estrategia. Los líderes usan mucha demagogia. Y así continúan para sus adentros. Yo estudio a estas especies y me sube por la lámpara de la sangre como una luz de piedad. No tengo odio, solo hastío por la brutalidad de doble moral, por sus miserias de alcoba y sus terrores que disfrazan de ideología. Ellos me miran con desdén sugiriendo alguna lectura vivificante y no dudan de mi lucidez: dudan de mi pragmatismo. ¿Para qué mortificarnos si los demás hacen todo al revés? El país se les escapó en algún momento o habrá hablado como oráculo cuando ellos dormían y nadie les avisó. ¿Que la ciudad está sucia, llena de ratas y basura tirada? Obviamente, la culpa es de los demás, los que descuidan lo que es de todos, se indignan; mientras, vacían el cenicero del auto distraídamente mirando la franja marrón del río y oyen noticias desde una emisora bien pensada. No se puede ni ir a tomar un café tranquilo; a cada momento entra un pibe a pedirles una moneda. ¿La culpa? De los padres que los dejan a la buena de Dios, de esta sociedad pauperizada que los encarcela en el vino y la coyuntura. Entienden su malaria congénita pero se indignan: no los dejan abstraerse en sus meditaciones. Siguen ahora con las drogas. Tienen un hijo que anda en cosas raras: la responsable es la sociedad corrupta en modelos y los maestros sin ideas preventivas. Nunca le faltó nada y ellos en su papel rector ya les han prevenido que así, de ese modo suicida, les están haciendo el juego al imperialismo de los alcaloides y a la dominación extranjera. Comprenden su necesidad de ruptura y la búsqueda de tribus alternativas. Han intentado sobornarlos con regalos para que dejen las malas juntas, pero nunca les han hablado al alma del cachorro. Continúan con el sexo: su hija tiene un montón de cortejantes y ningún esposo. La retan, la ofenden, pero no pueden apartarla de la idea fija. Ella está embarazada. Comprenden la revolución hormonal: le han dejado en su dormitorio un video sobre el tema hace unos años. Jamás se sentarán a hablar del asunto hasta que ella no lo pida, porque respetan en exceso su libertad. Pero la terminan dejando sola. Les echan la culpa a sus esposas, presas de un modelo femenino estereotipadamente pasivo y complaciente que fue lo que impidió la enseñanza del autocuidado. Mientras, digieren aun la noticia que, ella, su “compañera” como les gusta decir, se escapó con un tipo más próspero. Seguro que el modelo burgués de una terapia de grupo o una sociedad capitalista y de consumo le están llenando la cabeza. Y cuentan toda esta letanía sin anestesia, al borde del ridículo y el cinismo. Son peores que los que critican. Se comprometen pero de mentirita. Su solidaridad es un enervamiento de ficción. Dicen ser de izquierda y actúan como de derecha. Creen ser sensibles y son bestias; van a cagar como se dice, en la casa del vecino. Una noche cualquiera matan a tiros a ese taxista que les frena delante suyo: él se la buscó. Los quince años de prisión son culpa de la Justicia enferma de este país colonial. Los mete presos a ellos y libera a los mafiosos. Son víctimas del sistema. Enferman como héroes en el exilio. Una vez muertos, la culpa es de Dios, ese opiáceo de los pueblos, por derivarlos a este corredor oscuro sin una luz decente. —Dios, ese ateo, rabian por debajo y lo acusan de hereje y si fuera necesario de judío. El solo, tiene la culpa entera de sus males. —Y así le va, dicen mientras descienden sin parar hasta el fondo del pozo de los tiempos por el peso de la piedra ilustrada que habita en sus corazones
Hablemos de quienes hacen de su vidas un ejercicio práctico: echar la culpa a los demás de todo, sin reparar en gastos. La viga en el ojo propio. Pero un ojo de aire culto, responsable, único. Empiezan por algo grande y frondoso: nuestro país. Ellos han leído, están muy informados y se creen librepensadores. Saben del granero del mundo y del faro de América. Todo junto mezclado y en conserva. Eramos ricos y se acabó el queso, luego nos endeudamos, dilapidamos la herencia y nos rendimos ante la banca apátrida internacional. ¿Quién propició todo esto? Ellos son inocentes. Han nacido en una familia de inmigrantes enaltecidos por la prosa libertaria. Tienen un pasado obrero, un alma comunista, un origen barrero. Ellos han aprendido la historia. Juzgan con dedo acusador a los políticos y a los militares, incluidos el general Perón y la Evita capitana. Ah, si el pueblo comprendiera, se dicen. Esos desprotegidos en la estafa; los de felicidad escamoteada, los hermanados en solidaridad, los unidos del sur a quienes violaron en el cuarto oscuro. Y hablan del pueblo argentino tan conmovidos como turistas perpetuos. Algún día se liberarán, deducen. Mientras, omiten el pago en término y las reuniones sindicales en su empresita. Atormentados por una pena dulce se rasgan el pecho, lloran en los altares de sus amantes, en los confesionarios psicológicos y hacen de esta dramaturgia un buen libreto. Leen a Benedetti, se conmueven con la sensiblería arrogante de Sábato, escuchan a Víctor Heredia o a Silvio Rodríguez, se orinan por Cuba y, finalmente, luego de un paso fugaz por acuerdos, alianzas y alguna presidencia de mesa, en rencorosa resignación por haberlo intentado todo se dedican a lo suyo. Envidian a los combatientes de Sierra Maestra, pero ellos lo hubieran hecho mejor. Los desaparecidos fueron muy valientes, pero les faltó estrategia. Los líderes usan mucha demagogia. Y así continúan para sus adentros. Yo estudio a estas especies y me sube por la lámpara de la sangre como una luz de piedad. No tengo odio, solo hastío por la brutalidad de doble moral, por sus miserias de alcoba y sus terrores que disfrazan de ideología. Ellos me miran con desdén sugiriendo alguna lectura vivificante y no dudan de mi lucidez: dudan de mi pragmatismo. ¿Para qué mortificarnos si los demás hacen todo al revés? El país se les escapó en algún momento o habrá hablado como oráculo cuando ellos dormían y nadie les avisó. ¿Que la ciudad está sucia, llena de ratas y basura tirada? Obviamente, la culpa es de los demás, los que descuidan lo que es de todos, se indignan; mientras, vacían el cenicero del auto distraídamente mirando la franja marrón del río y oyen noticias desde una emisora bien pensada. No se puede ni ir a tomar un café tranquilo; a cada momento entra un pibe a pedirles una moneda. ¿La culpa? De los padres que los dejan a la buena de Dios, de esta sociedad pauperizada que los encarcela en el vino y la coyuntura. Entienden su malaria congénita pero se indignan: no los dejan abstraerse en sus meditaciones. Siguen ahora con las drogas. Tienen un hijo que anda en cosas raras: la responsable es la sociedad corrupta en modelos y los maestros sin ideas preventivas. Nunca le faltó nada y ellos en su papel rector ya les han prevenido que así, de ese modo suicida, les están haciendo el juego al imperialismo de los alcaloides y a la dominación extranjera. Comprenden su necesidad de ruptura y la búsqueda de tribus alternativas. Han intentado sobornarlos con regalos para que dejen las malas juntas, pero nunca les han hablado al alma del cachorro. Continúan con el sexo: su hija tiene un montón de cortejantes y ningún esposo. La retan, la ofenden, pero no pueden apartarla de la idea fija. Ella está embarazada. Comprenden la revolución hormonal: le han dejado en su dormitorio un video sobre el tema hace unos años. Jamás se sentarán a hablar del asunto hasta que ella no lo pida, porque respetan en exceso su libertad. Pero la terminan dejando sola. Les echan la culpa a sus esposas, presas de un modelo femenino estereotipadamente pasivo y complaciente que fue lo que impidió la enseñanza del autocuidado. Mientras, digieren aun la noticia que, ella, su “compañera” como les gusta decir, se escapó con un tipo más próspero. Seguro que el modelo burgués de una terapia de grupo o una sociedad capitalista y de consumo le están llenando la cabeza. Y cuentan toda esta letanía sin anestesia, al borde del ridículo y el cinismo. Son peores que los que critican. Se comprometen pero de mentirita. Su solidaridad es un enervamiento de ficción. Dicen ser de izquierda y actúan como de derecha. Creen ser sensibles y son bestias; van a cagar como se dice, en la casa del vecino. Una noche cualquiera matan a tiros a ese taxista que les frena delante suyo: él se la buscó. Los quince años de prisión son culpa de la Justicia enferma de este país colonial. Los mete presos a ellos y libera a los mafiosos. Son víctimas del sistema. Enferman como héroes en el exilio. Una vez muertos, la culpa es de Dios, ese opiáceo de los pueblos, por derivarlos a este corredor oscuro sin una luz decente. —Dios, ese ateo, rabian por debajo y lo acusan de hereje y si fuera necesario de judío. El solo, tiene la culpa entera de sus males. —Y así le va, dicen mientras descienden sin parar hasta el fondo del pozo de los tiempos por el peso de la piedra ilustrada que habita en sus corazones



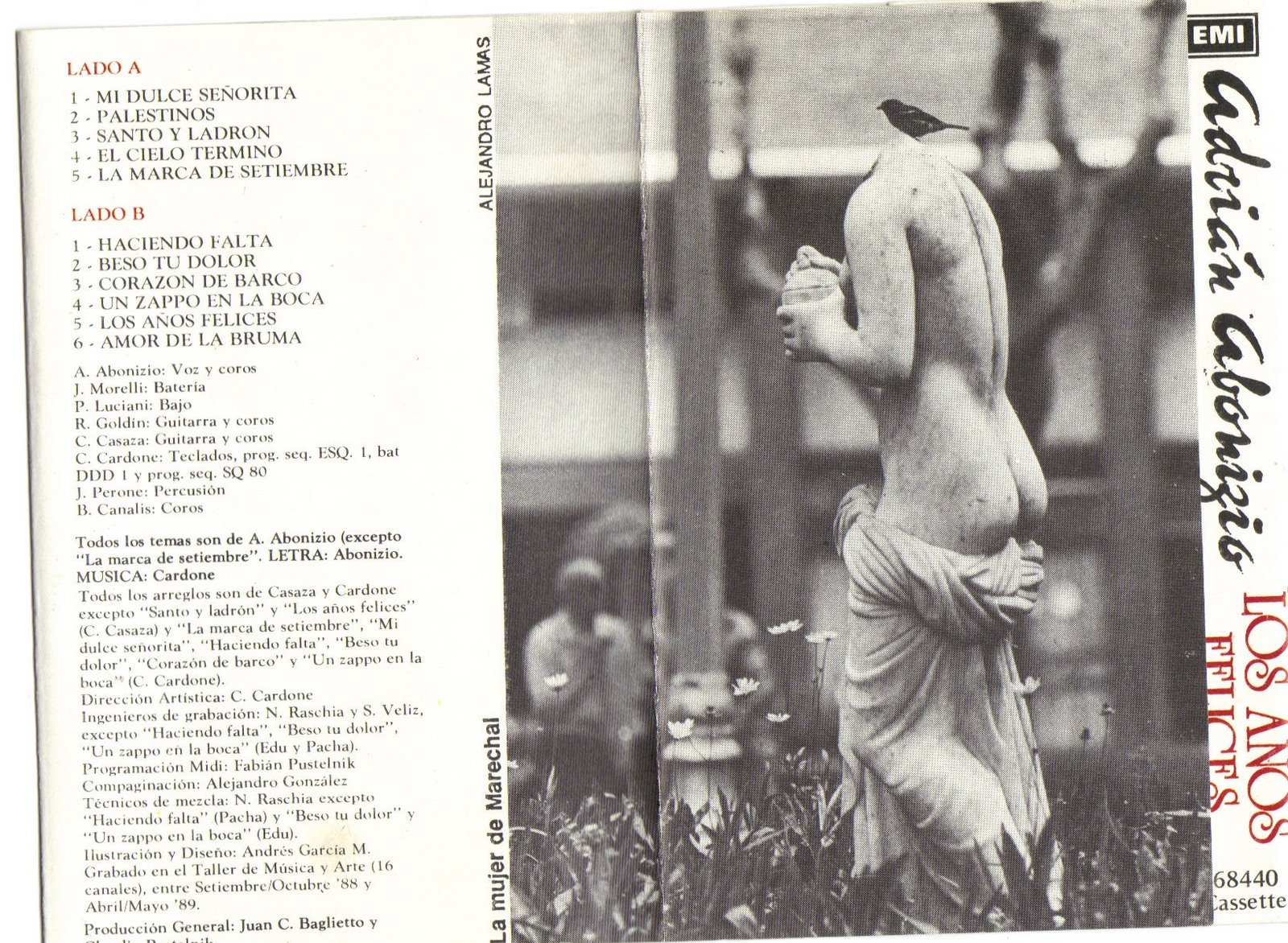



.jpg)